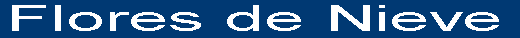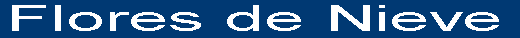Fue por el
hambre por lo que conocí a Zoila y por el hambre volví a verla al día
siguiente.
Estábamos
recorriendo las calles de La Habana vieja, mi compañero y yo, a la velocidad
cubana. Despacio. Despacio íbamos, bajo el sol, a lo largo de las paredes
coloradas, viendo cada detalle; el pelo cómico de unos perros, la cola de un
gato blanco que pasaba por una puerta entre abierta, una mano saliendo de una
ventana para pasarle una tortilla a alguien que esperaba en la calle, dos
viejitos viendo la tele en su casa, una mujer vendiendo café, niños jugando en
la calle.
á
Nos parábamos
de vez en cuando para hablar con los niños que querían que les tomáramos su
foto. Otros nos preguntaron por qué estábamos tomando la foto del árbol que
estaba creciendo por dentro de una casa sin techo medio abandonada, y cuya
ventana estaba atravesada por las ramas del árbol. Después de unas horas de
caminata desordenada, nos había dado hambre y nuestra búsqueda de un platillo
amigable a nuestras carteras había dado pocos resultados. Los 25 dólares que
nos querían cobrar por una langosta casi me habían quitado el hambre que tenía.
Fue en ese
momento que vimos a un hombre parado en la calle, comiendo los míticos moros y
cristianos con carne de puerco en un plato sencillo de plástico. Lo único que
hizo cuando le preguntamos cuánto le había costado su comida fue dejar el
tenedor y levantar el índice, sin dejar de masticar, para indicar la
maravillosa cifra de “un”. - Allá - añadió, señalando la puerta de una casa. Es
así que entramos en la casa de Zoila, donde, entre magia y religión, se come
arroz, se toma café, se platica de la vida, de la salud, de los abuelos y del
Che.
Zoila es la
curandera de su barrio. Es lo que empecé a entender cuando ella me dio mi
comida de moros y cristianos con puerco.
-Tú,
¿comes bien? - me preguntó sin rodeos.
Casi
no me escuchó cuando le dije que sí. Ya me había pedido que me levantara de la
silla. Sus manos querían escuchar mi cuerpo. Según ella, yo era demasiado
blanca, me veía cansada y la forma de mi clavícula era exageradamente
protuberante.
-Tú
comes, pero la comida no te nutre- declaró de repente y auscultándome la panza,
añadió que tenía una infección del Gran Simpático. En aquella época, no podía
enorgullecerme tanto como para decir que la palabra Gran Simpático formaba parte de mi vocabulario en español, así que
le eché a mi compañero una mirada inquisidora. Apenas Zoila me vio puesta al
corriente, siguió con sus teorías y en menos de un minuto me había propuesto
volver a la mañana siguiente para que ella me curara.
-En
ayunas. Es un puro masaje de las glándulas que tienes justo arriba de los
tobillos. No te cuesta nada. Yo lo hago porque no puedo no hacerlo. Si veo a
alguien que está mal, mi papel aquí es ayudarle.
Mientras
hablaba, iba y venía, su cuerpo pulposo recorriendo con movimientos ondulados y
rítmicos los tres pasos que separaban el comedor de la cocina. Ahí iba, para
preparar el café, y luego volvía a la mesa para quitar los platos. Zoila es una
de esas personas que son como son, y desde ese entonces, la quise conocer más.
Y conocerla más quería decir dejarla enseñarme quién era. Hay unos momentos
cuando uno viaja que no se pueden prever. Una puerta se abre. Uno entra pensando
comerse unos moros y cristianos e irse sin pedir nada más. Sin embargo, las
cosas no pasan siempre así y a veces es difícil voltearles la espalda, pues la
curiosidad también es hambrienta. Así que fue por el hambre por lo que quise
volver a la casa de Zoila al día siguiente.
A la
mañana siguiente llegué a casa de Zoila con la enfermedad perfectamente puesta
en la cara. El trayecto en bici a lo largo del Malecón a las siete y media de
la mañana no había dejado que me asoleara el rostro de cara pálida que siempre
traigo y, mejor dicho, creo que iba todavía más blanca que el día anterior, por
el maldito ayuno que requería el tratamiento de mi Gran Simpático. Desde la
calle, vimos a través de la puerta entreabierta el sofá del salón donde, el día
anterior, hablaba una muchacha por teléfono mientras estábamos platicando con
Zoila. Ahora en su lugar había una mujer extendida sobre los cojines, boca
abajo. Es que Zoila le estaba aplicando su masaje de las glándulas que tenía
justo arriba de los tobillos. Era gratis, porque ella quería ayudar a la gente.
Era su papel.
Por lo tanto,
tuvimos que esperar sentados en la entrada de la casa a que la curandera
terminara el tratamiento del Gran Simpático o, pensándolo bien, de cualquier
otro trastorno que pudiera traer esa mujer desconocida, cuya cara no podía ver
porque había desaparecido completamente en el cojín del sofá. Tuve de inmediato
la impresión de que cada persona que recibía un tratamiento de Zoila lo recibía
en las famosas glándulas justo arriba de los tobillos, y eso,
independientemente del supuesto problema que tenía. Pero en realidad eso no me
molestaba y, de hecho, en ningún momento de nuestra estancia en casa de Zoila
se me ocurrió preguntarle si la mujer también tenía el mismo problema que yo.
De ninguna manera quería ironizar la situación o indicarle que dudaba de su
obra; aun cuando, por supuesto, cuestionaba los resultados médicos del
tratamiento, estaba convencida de su importancia.
La mujer sin
cara volvió a tener una cara, saludó a todos y se fue a la calle ruidosa del
barrio. Eran las ocho de la mañana y ahora era mi turno con Zoila, por fin me
iba a “pasar la mano”, es decir, a darme el tratamiento. Mientras operaba,
sentí la maravilla del momento. Uno viaja para relajarse y yo, desde luego, iba
relajándome cada segundo que pasaba. Pero yo viajo además para tratar de
sentir, por lo menos un poco, cómo vive la gente del lugar que visito. Es una
cuestión de curiosidad, de ganas de salir de mi esfera personal y de mi propio
punto de vista y, en definitiva, es una cuestión de respeto. Yo no puedo pisar
una tierra sin tratar de entender una parte de su realidad. El viaje que hace
uno aplicando ese método es tan satisfactorio.
Claro, habría
podido quedarme encantada aun sin la tacita de aceite que me dio de tomar, con
mucha seriedad, mi bienhechora para completar el tratamiento. Ahora bien, este
detalle estaba incluido en mi “package” de viaje y, asimismo, los tres brincos
que me pidió la Zoila para cerrar nuestra sesión. Me paré a cumplir el hecho. -¡Así
no!- comentó ella y se puso de inmediato en acción. -¡Así! ¿Ves? tienes que
saltar bien fuerte, y aterrizar en los talones-. Yo estaba descalza, por lo
tanto no me gustó particularmente ese último y vibrantísimo detalle, pero
parece que a Zoila sí le gustó porque luego concluyó que yo me veía mucho mejor
que antes, gracias al tratamiento y, desde luego, al brinco enérgico.
Se lo agradecí
sinceramente y le pregunté si podía dejarle un poco de dinero por el servicio.
-Eso, es mi santo quien te lo dirá- dijo la mujer, enseñándome con la mano una
mesita en la esquina del comedor. Allá vivía su santo, una figura “crística”
acompañada por velas y otros objetos del culto de la santería, bien popular en
la isla. Mientras depositaba mis pesos en la mesita escuchaba a la gente de la
calle. Unos que pasaban le gritaron un saludo a Zoila. Era muy conocida en su
barrio y ahora yo también la conocía. A pesar de que nuestra comunicación no
era tan fácil, entre mi español y su acento cubano, mi francés de Canadá y su francés
criollo, aprendido con su abuelo nacido en Haití, logramos intercambiar algo de bueno y así conocí a
una mujer original que nos dejó entrar en su casa, comer y platicar sin
hacernos sentir tanto que éramos turistas. Éramos gente y basta, y ella amaba a
la gente. Era su asunto. Amaba también al Che. Nos había platicado de él el día
anterior, enseñándonos su foto.
-Qué tristeza
cuando se murió- dijo- y yo, desde ese día, he dejado de celebrar el cumpleaños
de mi hijo porque el Che se murió justo en la misma fecha. Mi compañero le
había tomado una foto de su foto del Che y ahora le pedía su dirección para
mandársela. -Claro- contestó la curandera. -Escribe: Zoila, Ánimas 255, entre
Crespo y Amistad, Centro Habana, Cuba.
* Estudiante
canadiense, Español Avanzado 1
UNAM-ESECA en Gatineau, Québec, Canadá
Escribe a la autora: isabellatibi@yahoo.it
Fotografía: Isabelle Tibi