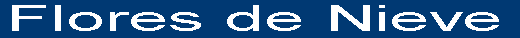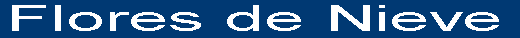Un
día de caza en septiembre
por Yvonne Fournier*

¿Serían verdaderamente las 4:30 de la mañana? ¡Sí, sí
eran! Tenía prisa por apagar mi despertador, porque quería entrar a los baños
antes que los cazadores. Me dirigí allá con los ojos casi cerrados, me lavé con
jabón y desodorante especiales para esconder los olores humanos antes de
vestirme con ropa interior y calcetines de invierno, recubriendo todo con mi
ropa de camuflaje. Me aseguré de que el cuchillo estuviera en el estuche
suspendido de mi cintura a la derecha y que, a la izquierda, mi estuche de
balas estuviera lleno.
Encendí la cafetera porque no puedo ver nada sin
café…
Ahí llegaron, uno tras otro, muy lentamente, los tres
cazadores: mi papá, mi tío y mi cuñado. Desayunamos juntos en un silencio de
sonámbulos cuando llegó el guía para verificar el plan de caza para este primer
día. Al exterior llovía a cántaros y el viento aullaba con mucha fuerza.
Reacios, nos calzamos con botas de caucho enfurtidas y nos pusimos los ponchos
impermeables; faltaba recoger las armas y esperar el camión. A las seis salimos
del pabellón de caza para montar en el camión del guía que nos llevaría al
territorio de caza. Atravesamos la primera rama del río Martín y primero bajé
del vehículo en la rivera oeste frente a mi camino de caza para ese día.
La senda subía verticalmente hacia el bosque. Cuando
estuve entre los árboles, ya no oía el viento, sólo la crepitación de gotas de
agua cayendo de rama a rama al fondo del bosque. Mis lentes se empañaban, la
mira telescópica se empañaba y mis manos se enfriaban poco a poco. Pero, con
todo, daba pasos pequeños y caminaba cautelosamente para que los venados no me
oyeran. Con el tiempo me asimilaba a la naturaleza escuchando cada ruidito,
acechando cada movimiento, cada hoja que caía, cada ardilla roja que saltaba,
cada tocón que parecía un venado acostado…
Después de una hora y media, en un recodo del camino
me hallé en frente de dos venados. Debí quitarme los guantes goteando y las
tapas de mira empañadas para ver suficientemente antes de disparar y… el
corazón se me salía del pecho…miré a un venado, quité el seguro, presioné el
gatillo y…los dos venados se fueron deprisa. No le había disparado a ninguno. Me
regañé porque, con mi excitación, había mirado la cabeza en lugar del cuerpo
del venado, un blanco demasiado pequeño para mí cuando la carabina no está
apoyada. Desalentada, descargaba la carabina cuando un tercer venado saltó en
el camino, me miró un instante y salió corriendo detrás de sus amigos
rumiantes. Me regañé otra vez por falta de preparación. Perseguía mi camino con
la cabeza baja tratándome de mala cazadora. Así transcurrió la mañana, después
no vi nada más.
Al mediodía me senté sobre un árbol caído frente a un
calvero musgoso, perfecto para los venados buscando alimentos. Era la hora para
descansar, comer y beber algo también. Ya no llovía, las aves volaban de rama
en rama, piando y, probablemente, advirtiendo a todos los venados que ahí se
ocultaba una cazadora. A pesar de todo, dormí un poco antes de volver a la caza.
La tarde pasó como la mañana. A las cuatro me escondí
en un bosque detrás de un árbol caído para esperar a los venados que saldrían
al crepúsculo. A las cinco y cuarto un montón de plumas grises aterrizó a menos
de un metro de mí. No me atrevía a moverme por el temor de espantarlo. En ese
momento oí un silbido a mi lado y un eco se oyó en un árbol muy cercano. El
montón de plumas grises se movió y dos ojos amarillos almendrados empezaron a
cambiar en platos redondos y penetrantes para fijarse en mi cara. La
competencia de miradas fijas fue lanzada. ¿Quién dejaría de verse primero? ¿Yo
o el búho? Durante quince minutos nos miramos, hasta que ya no podía más y
prorrumpí en risas. Despechado, el búho echó a volar hacia un árbol del otro
lado del camino. Las dos aves empezaron a silbar continuamente hasta el
anochecer, de manera que todos los venados sabían dónde estaba. Sin duda se
dijeron que si yo podía desarreglar su territorio de caza, podían hacer lo
mismo conmigo.
De noche salí del bosque con las manos vacías… pero
los ojos del búho relucían en mi cabeza. Después de todo, quedaban tres días
más para hallar mis venados. Las comunicaciones con búhos son más raras y
preciosas.
Fotografía: Ivonne Fournier