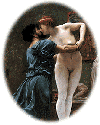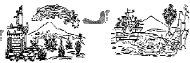Mi verdugo
 Hay días en que está más grande. Al principio no lo sentía porque la prisa mañanera dificultaba incluso la respiración, y nada era mayor que la angustia de la lucha contra la corbata, esa horca colorida. Más tarde, grises llegaban las horas del escritorio: todo velozmente inmóvil, poblado por las cortas diversidades de la uniformidad. Ese día entre los días gravitaba sólo uno más, sólo el ineludible paso siguiente hacia la muerte reparadora, hasta que al atardecer la sorpresa, cada vez menos nueva: en el pie derecho, vereda doliente, corría una furia eléctrica que atenazaba los dedos, el zapato de pronto minúsculo para el empeine enrojecido, y entonces dolor y enojo y fastidio que sabía demasiado a estupefacción, a no me hagas eso, pie mío, te daré masaje y caricias y nos convenceremos de la imposibilidad de tu tamaño impertinente. Le proponía un trato: vuelve a tu proporción, evita distraerme y te cuidaré como si fueras lo más importante de mi vida: baños con esponja natural y agua tibia, uñas perfectamente recortadas, sesiones semanales de relajación, un poco de aire cada mañana, calzado cómodo, talquito, calcetines frescos, revisiones médicas constantes. Ni siquiera me escuchaba: permanecía excesivo, omnipresente, reacio a cualquier solución; yo abandonaba poco a poco las desesperaciones del inicio, limitándome a la espera incómoda del retorno a la talla de siempre que ahora era casi. Extraño destino el mío, aceptar la costumbre de esta naturaleza insólita que se apoderó lenta de mi ánimo disperso. En las primeras ocasiones fue simple la inutilidad de los remedios: agua caliente con sal, fricciones, reposo tranquilizador. Una hinchazón exige sólo eso y revisar la medida de los zapatos que antes ajustaban perfectamente. Todo estaba en orden. ¿O caminé mucho?, y de ahí al tobogán de las revisiones minuciosas de calzado e itinerarios, tal vez medio número más grandes, o un problema circulatorio, o... nada, porque pronto arribaba el olvido reconfortante. Y era siempre lo mismo: cómo adivinar la razón del misterio, si además no importaba porque pocas horas después quedaría lejos. Luego de mil incomodidades, de mil intentos fallidos de diálogo, jugué al silencio observante: anotar caminatas, cuidados, tallas, ciclos improbables del estira y afloja. Busqué atisbos a ese mundo otro desde el que saltaba mi pie impredecible. ¿Serían los zapatos? ¿El clima? ¿El talante nocturno, el matinal? ¿Y si bastaba con ignorarlo? Hurgué frenético tras la posible respuesta escurridiza. Pronto percibí que no lo iba a lograr solo, y los médicos resultaron de prodigiosa ineficacia. Sus largas explicaciones acerca de los miles de motivos para la hinchazón no hacían más que adormilarme, y los antinflamatorios me arruinaban el estómago y el humor. Busqué consuelo en testimonios previos que, victoria mínima frente a la locura anatómica, despojaran a mi caso de su carácter excepcional, imaginado sin duda por mi feroz ignorancia en tan importante tema. Nada: no encontré mención sensata, absurda o decididamente imbécil en uno sólo de las decenas de textos que devoré. Acorralado y ansioso, manejé el asunto en desconcertantes charlas parabólicas que me condujeron a las risotadas de amigos, conocidos, recomendados y especialistas en temas insólitos. Mis menciones utilizaban siempre un tono incidental y desprendido, con la emoción prudentemente oculta y en espera sobresaltada de cualquier indicio revelador. Lo contaba como chiste, como anécdota oscura sustraída de un extraño libro, como apesadumbrada confesión de un tercero. Y cuando me ocurría, aguantaba con verdadero estoicismo los latigazos del dolor quemante, fingiendo su inexistencia tras el disimulo del andar deformado. Encontré una gélida vacuidad en esos derroteros: no había herramientas para abordar lo indescifrable, y todo terminaba por confluir en la certidumbre inicial: hay días en que está más grande. Tan simple como eso: no era hinchazón ni problema de los veinte mil zapatos que intenté, ni frío ni calor ni nada ajeno al simple ejercicio de la inusitada soberanía de mi pie derecho. Llegué a sospechar que, como el resto de mí, se aburría de ser siempre el mismo y optaba por crecer. Pero mal, porque rompe con las reglas de la fisiología: a cierta edad, los pies alcanzan un tamaño definitivo. En realidad, el caso era más insensato que dramático: desde su desafío silente, él me hizo conocer pronto las reglas y, dueño de una terrible obediencia obnubilada, yo no hacía más que someterme y aguardar el cambio cada instante anhelado. Al cabo de un tiempo pedregoso abandoné todo intento de respuesta, mi espíritu maltrecho sumergido en la lucha por asimilar la ruina intermitente y propinándome encendidos regaños contra la desesperación abismal. Resignado y abatido, me hundí en lo inevitable y por fin alcanzamos una convivencia casi pacífica. Los dolores comenzaron a durar menos, acaso convencidos por mi concienzuda aplicación de ciertas precauciones, como la de tener siempre a la mano un zapato derecho más grande que el izquierdo. Así, tan pronto llegaba el aviso (normalmente era en las mañanas, pero antes yo lo ignoraba), cumplía con mi deber: cambiar zapato y calcetín, poner talco y renovado confort mutuo, ahora sí continuamos por el sinuoso laberinto de la complicidad excluyente que pesa y duele pero permite. Todo en su cauce. La condena estaba resuelta y el alegre colorido de la tolerancia mutua teñía con cálida suavidad el horizonte de un arreglo satisfactorio. Y era una tal cosa, hasta que los dolores, bárbaras demandas relampagueantes que azotaban súbitas ya no sólo al pie, sino también a la pantorrilla, se volvieron más profundos. Pretendí ignorarlos y dedicarme a mi nobilísima tarea de buen cuidador de pies, pero él mostró una muy desagradable indiferencia hacia mis devotos esfuerzos e insistió en distraerme a toda costa. Aumenté las atenciones, convencido de que no pasarían desapercibidas, y así fue: la presencia constante de la amenaza del pie desproporcionado estaba, ya, perfectamente asimilada. Me adapté a cargar siempre un portafolio en el que llevaba, además de algunos papeles inútiles, el zapato, calcetines (conseguí dos pares de cada variedad), talco, sal y algunas cosas más. De esa manera, me encontraba siempre listo para enfrentar el momento impredecible, aunque una parte me resultó muy difícil: ¿cómo disimular esos dolores terribles? Hice mil intentos por ocultar el acto reflejo y, al cabo de varias ocasiones bochornosas, lo logré. Sin embargo, existían otras dificultades. Al manejar el coche, por ejemplo, constantemente se me atoraba el pie entre los pedales o debajo de ellos. También, y peor, me faltaba o sobraba pie para frenar. Pude matarme, pero no. Tampoco lo hice en las escaleras, frecuentemente reacias a admitir en mi pie el tamaño que en ese momento yo le calculaba, y entonces el resbalón, o al pasar junto a las puertas que, necias, insistían en atorarse con él y darme violentos recordatorios en la cara o el torso. Durante largo tiempo me resistí a convertir mi pie en un asunto fatal. Con toda tranquilidad, iba adecuando mis actividades a sus exigencias, y a la carga cotidiana de un número creciente de aditamentos para confortarlo se añadieron sorpresas cada vez más incómodas. La primera ocurrió cuando percibí que, al cambiar el zapato, el dolor disminuía sólo momentáneamente. Luego de largas cavilaciones e interminables horas de cuidados, percibí que estaba aún más grande. Ya no bastaba medio número más en el zapato: tendría que ser uno completo. Accedí a la nueva exigencia, pero sintiéndome de lo más inseguro. ¿Cómo disimular la disparidad? Cualquiera podría notarla, y la idea de convertirme, ahora sí, en un auténtico fenómeno, me resultaba apabullante. Tomé una decisión radical: retirarme del trabajo e iniciar el aislamiento. Mis debates interiores eran polarizados, porque una parte anhelaba la soledad y el silencio, mientras la otra quería permanecer en el mundo, aun con el pie monstruoso. Sin embargo, en el fondo estaba la incertidumbre sobre el futuro: ¿quedaría todo en un número más en el zapato, o era sólo el inicio de una escalada incontrolable? Esto fue lo que me decidió. Aproveché mis ahorros e hice una vida frugal y relajada. Pretendí acomodar todo de tal manera que la existencia me resultara grata y enriquecedora, pero era como desviar la mirada ante el peligro inminente, ante la locomotora que te arrollará en segundos: sabía que ahí, determinando cada uno de mis movimientos, estaba mi pie incoherente. Transcurrieron algunos meses en los que todo marchó bien; tanto que, en algún momento, los arranques de crecimiento disminuyeron hasta convertirse casi en sólo una anécdota. Pasaba largas temporadas en su estado natural, sin molestarme. Supuse que le había asentado bien el cambio, y la suma de cuidados y soledades aliviaba sus afanes protagónicos. Habíamos logrado, al fin, vivir en santa paz, haciéndonos la vida difícil sólo en muy raras ocasiones. Pero no. Un día amaneció grande, tan grande que el número extra resultó lastimosamente insuficiente. Se iniciaba de nuevo el ciclo demencial. Lo consentí una vez más, aunque, ahora sí, sin ofrecerle más atenciones que las acostumbradas. No pareció gustarle e hizo más frecuentes las demandas, que fueron creciendo hasta el espanto, porque al cabo de unos meses de desgastante estira y afloja la talla del zapato era ¡cuatro números! superior a la original. Me fastidié y decidí declararle la guerra abierta. Suspendí los cuidados y, a pesar de los dolores terribles que me ocasionaba, lo aprisioné en zapatos pequeños y le dediqué constantes y rudas reclamaciones. No había avances, aunque él pareció intimidado por mi nueva actitud y dejó de crecer. Ya nunca fueron más de cuatro tallas de diferencia. Fue algo peor. De pronto, luego de un día de feroces combates, aplicó una variedad nueva de autonomía que jamás, ni en los momentos de mayor delirio, se me ocurrió imaginar, ingenuo de mí. Simplemente decidió tomar su rumbo, y lo hizo. Si yo pretendía caminar de frente, él lo hacía para la derecha o la izquierda; si yo iba a la izquierda, él a la derecha, o al frente, o hacia atrás. Enfurecido, no supe qué diablos hacer. La imposibilidad de caminar me parecía ya el colmo de los excesos posibles, y entré en la enloquecida batalla. No entendía sus intenciones, salvo la de joderme sistemáticamente, pero yo peleaba como el más aguerrido. Intenté trampas en verdad audaces y temerarias, como la de fingir que iba hacia la izquierda para que él lo hiciera hacia la derecha, donde le aguardaba un mueble que le propinaría un buen golpe. Nos iba a doler a los dos, pero tal vez de esa manera lograría convencerlo de que era mejor el armisticio. Fallé: nunca se concretó el engaño, y él parecía percibir con gran agudeza mis turbios afanes. Con el paso de los meses, comprendí que todo estaba perdido. Era mejor matarme, porque sólo así me libraría de la pesadilla inconfesable. Caí en una violenta depresión que me hundió durante días enteros en la cama. No comía, no salía siquiera de la recámara, no nada. Me reduje, aterrorizado ante la sola idea de ponerme de pie y caminar. Sin embargo, dejarse morir es mucho más complicado de lo que parece, y me vi obligado a dar algunos pasos porque se me ocurrió solicitar una amputación, que obtendría si le daba un maltrato lo suficientemente severo. Iba rumbo a la cocina, luchando contra él, cuando sin saber por qué decidí permitirle que me guiara. ¿Quieres ir al estudio? Vamos. Me acercó al escritorio y se las arregló para que me sentara frente a la máquina de escribir. Se quedó quietecito, como esperando algo y, cosa increíble, ante mis ojos redujo su tamaño hasta alcanzar el normal. ¡Sí, el normal, el que yo había olvidado después de tanto tiempo y tantas peleas! Entonces, por fin, entendí todo; por eso estoy aquí, escribiendo su estúpida historia, único remedio posible. Hay días en que están más grandes. Al principio no lo percibo porque la prisa matinal dificulta incluso la respiración, y la angustia demoledora del nudo de la corbata se sobrepone a los mil tropiezos de mis dudosos despertares.
Hay días en que está más grande. Al principio no lo sentía porque la prisa mañanera dificultaba incluso la respiración, y nada era mayor que la angustia de la lucha contra la corbata, esa horca colorida. Más tarde, grises llegaban las horas del escritorio: todo velozmente inmóvil, poblado por las cortas diversidades de la uniformidad. Ese día entre los días gravitaba sólo uno más, sólo el ineludible paso siguiente hacia la muerte reparadora, hasta que al atardecer la sorpresa, cada vez menos nueva: en el pie derecho, vereda doliente, corría una furia eléctrica que atenazaba los dedos, el zapato de pronto minúsculo para el empeine enrojecido, y entonces dolor y enojo y fastidio que sabía demasiado a estupefacción, a no me hagas eso, pie mío, te daré masaje y caricias y nos convenceremos de la imposibilidad de tu tamaño impertinente. Le proponía un trato: vuelve a tu proporción, evita distraerme y te cuidaré como si fueras lo más importante de mi vida: baños con esponja natural y agua tibia, uñas perfectamente recortadas, sesiones semanales de relajación, un poco de aire cada mañana, calzado cómodo, talquito, calcetines frescos, revisiones médicas constantes. Ni siquiera me escuchaba: permanecía excesivo, omnipresente, reacio a cualquier solución; yo abandonaba poco a poco las desesperaciones del inicio, limitándome a la espera incómoda del retorno a la talla de siempre que ahora era casi. Extraño destino el mío, aceptar la costumbre de esta naturaleza insólita que se apoderó lenta de mi ánimo disperso. En las primeras ocasiones fue simple la inutilidad de los remedios: agua caliente con sal, fricciones, reposo tranquilizador. Una hinchazón exige sólo eso y revisar la medida de los zapatos que antes ajustaban perfectamente. Todo estaba en orden. ¿O caminé mucho?, y de ahí al tobogán de las revisiones minuciosas de calzado e itinerarios, tal vez medio número más grandes, o un problema circulatorio, o... nada, porque pronto arribaba el olvido reconfortante. Y era siempre lo mismo: cómo adivinar la razón del misterio, si además no importaba porque pocas horas después quedaría lejos. Luego de mil incomodidades, de mil intentos fallidos de diálogo, jugué al silencio observante: anotar caminatas, cuidados, tallas, ciclos improbables del estira y afloja. Busqué atisbos a ese mundo otro desde el que saltaba mi pie impredecible. ¿Serían los zapatos? ¿El clima? ¿El talante nocturno, el matinal? ¿Y si bastaba con ignorarlo? Hurgué frenético tras la posible respuesta escurridiza. Pronto percibí que no lo iba a lograr solo, y los médicos resultaron de prodigiosa ineficacia. Sus largas explicaciones acerca de los miles de motivos para la hinchazón no hacían más que adormilarme, y los antinflamatorios me arruinaban el estómago y el humor. Busqué consuelo en testimonios previos que, victoria mínima frente a la locura anatómica, despojaran a mi caso de su carácter excepcional, imaginado sin duda por mi feroz ignorancia en tan importante tema. Nada: no encontré mención sensata, absurda o decididamente imbécil en uno sólo de las decenas de textos que devoré. Acorralado y ansioso, manejé el asunto en desconcertantes charlas parabólicas que me condujeron a las risotadas de amigos, conocidos, recomendados y especialistas en temas insólitos. Mis menciones utilizaban siempre un tono incidental y desprendido, con la emoción prudentemente oculta y en espera sobresaltada de cualquier indicio revelador. Lo contaba como chiste, como anécdota oscura sustraída de un extraño libro, como apesadumbrada confesión de un tercero. Y cuando me ocurría, aguantaba con verdadero estoicismo los latigazos del dolor quemante, fingiendo su inexistencia tras el disimulo del andar deformado. Encontré una gélida vacuidad en esos derroteros: no había herramientas para abordar lo indescifrable, y todo terminaba por confluir en la certidumbre inicial: hay días en que está más grande. Tan simple como eso: no era hinchazón ni problema de los veinte mil zapatos que intenté, ni frío ni calor ni nada ajeno al simple ejercicio de la inusitada soberanía de mi pie derecho. Llegué a sospechar que, como el resto de mí, se aburría de ser siempre el mismo y optaba por crecer. Pero mal, porque rompe con las reglas de la fisiología: a cierta edad, los pies alcanzan un tamaño definitivo. En realidad, el caso era más insensato que dramático: desde su desafío silente, él me hizo conocer pronto las reglas y, dueño de una terrible obediencia obnubilada, yo no hacía más que someterme y aguardar el cambio cada instante anhelado. Al cabo de un tiempo pedregoso abandoné todo intento de respuesta, mi espíritu maltrecho sumergido en la lucha por asimilar la ruina intermitente y propinándome encendidos regaños contra la desesperación abismal. Resignado y abatido, me hundí en lo inevitable y por fin alcanzamos una convivencia casi pacífica. Los dolores comenzaron a durar menos, acaso convencidos por mi concienzuda aplicación de ciertas precauciones, como la de tener siempre a la mano un zapato derecho más grande que el izquierdo. Así, tan pronto llegaba el aviso (normalmente era en las mañanas, pero antes yo lo ignoraba), cumplía con mi deber: cambiar zapato y calcetín, poner talco y renovado confort mutuo, ahora sí continuamos por el sinuoso laberinto de la complicidad excluyente que pesa y duele pero permite. Todo en su cauce. La condena estaba resuelta y el alegre colorido de la tolerancia mutua teñía con cálida suavidad el horizonte de un arreglo satisfactorio. Y era una tal cosa, hasta que los dolores, bárbaras demandas relampagueantes que azotaban súbitas ya no sólo al pie, sino también a la pantorrilla, se volvieron más profundos. Pretendí ignorarlos y dedicarme a mi nobilísima tarea de buen cuidador de pies, pero él mostró una muy desagradable indiferencia hacia mis devotos esfuerzos e insistió en distraerme a toda costa. Aumenté las atenciones, convencido de que no pasarían desapercibidas, y así fue: la presencia constante de la amenaza del pie desproporcionado estaba, ya, perfectamente asimilada. Me adapté a cargar siempre un portafolio en el que llevaba, además de algunos papeles inútiles, el zapato, calcetines (conseguí dos pares de cada variedad), talco, sal y algunas cosas más. De esa manera, me encontraba siempre listo para enfrentar el momento impredecible, aunque una parte me resultó muy difícil: ¿cómo disimular esos dolores terribles? Hice mil intentos por ocultar el acto reflejo y, al cabo de varias ocasiones bochornosas, lo logré. Sin embargo, existían otras dificultades. Al manejar el coche, por ejemplo, constantemente se me atoraba el pie entre los pedales o debajo de ellos. También, y peor, me faltaba o sobraba pie para frenar. Pude matarme, pero no. Tampoco lo hice en las escaleras, frecuentemente reacias a admitir en mi pie el tamaño que en ese momento yo le calculaba, y entonces el resbalón, o al pasar junto a las puertas que, necias, insistían en atorarse con él y darme violentos recordatorios en la cara o el torso. Durante largo tiempo me resistí a convertir mi pie en un asunto fatal. Con toda tranquilidad, iba adecuando mis actividades a sus exigencias, y a la carga cotidiana de un número creciente de aditamentos para confortarlo se añadieron sorpresas cada vez más incómodas. La primera ocurrió cuando percibí que, al cambiar el zapato, el dolor disminuía sólo momentáneamente. Luego de largas cavilaciones e interminables horas de cuidados, percibí que estaba aún más grande. Ya no bastaba medio número más en el zapato: tendría que ser uno completo. Accedí a la nueva exigencia, pero sintiéndome de lo más inseguro. ¿Cómo disimular la disparidad? Cualquiera podría notarla, y la idea de convertirme, ahora sí, en un auténtico fenómeno, me resultaba apabullante. Tomé una decisión radical: retirarme del trabajo e iniciar el aislamiento. Mis debates interiores eran polarizados, porque una parte anhelaba la soledad y el silencio, mientras la otra quería permanecer en el mundo, aun con el pie monstruoso. Sin embargo, en el fondo estaba la incertidumbre sobre el futuro: ¿quedaría todo en un número más en el zapato, o era sólo el inicio de una escalada incontrolable? Esto fue lo que me decidió. Aproveché mis ahorros e hice una vida frugal y relajada. Pretendí acomodar todo de tal manera que la existencia me resultara grata y enriquecedora, pero era como desviar la mirada ante el peligro inminente, ante la locomotora que te arrollará en segundos: sabía que ahí, determinando cada uno de mis movimientos, estaba mi pie incoherente. Transcurrieron algunos meses en los que todo marchó bien; tanto que, en algún momento, los arranques de crecimiento disminuyeron hasta convertirse casi en sólo una anécdota. Pasaba largas temporadas en su estado natural, sin molestarme. Supuse que le había asentado bien el cambio, y la suma de cuidados y soledades aliviaba sus afanes protagónicos. Habíamos logrado, al fin, vivir en santa paz, haciéndonos la vida difícil sólo en muy raras ocasiones. Pero no. Un día amaneció grande, tan grande que el número extra resultó lastimosamente insuficiente. Se iniciaba de nuevo el ciclo demencial. Lo consentí una vez más, aunque, ahora sí, sin ofrecerle más atenciones que las acostumbradas. No pareció gustarle e hizo más frecuentes las demandas, que fueron creciendo hasta el espanto, porque al cabo de unos meses de desgastante estira y afloja la talla del zapato era ¡cuatro números! superior a la original. Me fastidié y decidí declararle la guerra abierta. Suspendí los cuidados y, a pesar de los dolores terribles que me ocasionaba, lo aprisioné en zapatos pequeños y le dediqué constantes y rudas reclamaciones. No había avances, aunque él pareció intimidado por mi nueva actitud y dejó de crecer. Ya nunca fueron más de cuatro tallas de diferencia. Fue algo peor. De pronto, luego de un día de feroces combates, aplicó una variedad nueva de autonomía que jamás, ni en los momentos de mayor delirio, se me ocurrió imaginar, ingenuo de mí. Simplemente decidió tomar su rumbo, y lo hizo. Si yo pretendía caminar de frente, él lo hacía para la derecha o la izquierda; si yo iba a la izquierda, él a la derecha, o al frente, o hacia atrás. Enfurecido, no supe qué diablos hacer. La imposibilidad de caminar me parecía ya el colmo de los excesos posibles, y entré en la enloquecida batalla. No entendía sus intenciones, salvo la de joderme sistemáticamente, pero yo peleaba como el más aguerrido. Intenté trampas en verdad audaces y temerarias, como la de fingir que iba hacia la izquierda para que él lo hiciera hacia la derecha, donde le aguardaba un mueble que le propinaría un buen golpe. Nos iba a doler a los dos, pero tal vez de esa manera lograría convencerlo de que era mejor el armisticio. Fallé: nunca se concretó el engaño, y él parecía percibir con gran agudeza mis turbios afanes. Con el paso de los meses, comprendí que todo estaba perdido. Era mejor matarme, porque sólo así me libraría de la pesadilla inconfesable. Caí en una violenta depresión que me hundió durante días enteros en la cama. No comía, no salía siquiera de la recámara, no nada. Me reduje, aterrorizado ante la sola idea de ponerme de pie y caminar. Sin embargo, dejarse morir es mucho más complicado de lo que parece, y me vi obligado a dar algunos pasos porque se me ocurrió solicitar una amputación, que obtendría si le daba un maltrato lo suficientemente severo. Iba rumbo a la cocina, luchando contra él, cuando sin saber por qué decidí permitirle que me guiara. ¿Quieres ir al estudio? Vamos. Me acercó al escritorio y se las arregló para que me sentara frente a la máquina de escribir. Se quedó quietecito, como esperando algo y, cosa increíble, ante mis ojos redujo su tamaño hasta alcanzar el normal. ¡Sí, el normal, el que yo había olvidado después de tanto tiempo y tantas peleas! Entonces, por fin, entendí todo; por eso estoy aquí, escribiendo su estúpida historia, único remedio posible. Hay días en que están más grandes. Al principio no lo percibo porque la prisa matinal dificulta incluso la respiración, y la angustia demoledora del nudo de la corbata se sobrepone a los mil tropiezos de mis dudosos despertares.